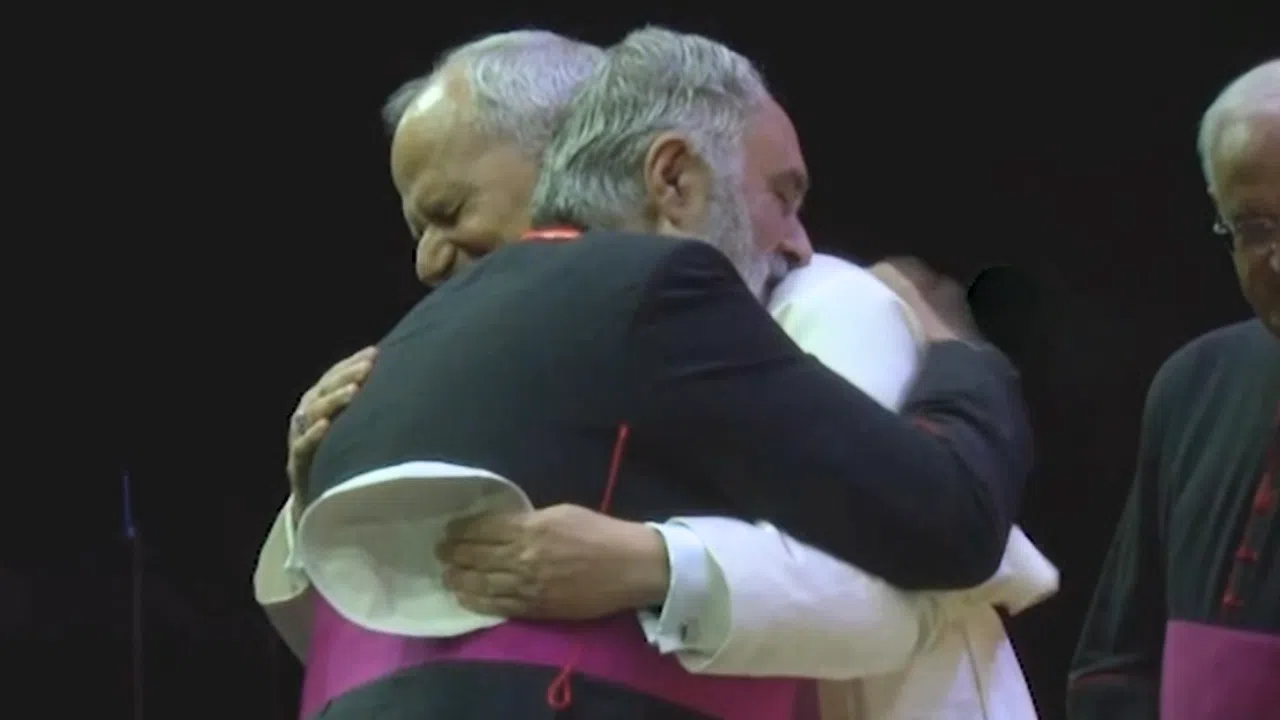SOLO TEXTO
En este segundo domingo de adviento la Palabra de Dios nos presenta la figura de san Juan Bautista. El Evangelio subraya dos aspectos: el lugar donde se encuentra —el desierto— y el contenido de su mensaje —la conversión—. Desierto y conversión: en esto insiste el Evangelio de hoy; y tanta insistencia nos hace pensar que estas palabras nos afectan directamente. Contemplemos ambas.
El desierto. El evangelista Lucas introduce este lugar de un modo particular. Habla, en efecto, de circunstancias solemnes y de grandes personajes del tiempo: cita el año quince del emperador Tiberio, señala al gobernador Poncio Pilato, al rey Herodes y a otros “líderes políticos” de entonces. Después menciona a los religiosos, Anás y Caifás, que estaban en el Templo de Jerusalén (cf. Lc 3,1-2). A este respecto declara: «La palabra de Dios fue dirigida a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto» (Lc 3,2). Pero, ¿cómo? Hubiéramos esperado que la Palabra de Dios se dirigiera a uno de los grandes mencionados anteriormente. Y, en cambio, no. De las líneas del Evangelio emerge una sutil ironía: de los pisos superiores donde residen los que detentan el poder se pasa repentinamente al desierto, a un hombre desconocido y solitario. Dios sorprende, sus decisiones sorprenden; estas no entran en las previsiones humanas, no persiguen el poder y la grandeza con los que el hombre habitualmente lo asocia. El Señor prefiere la pequeñez y la humildad. La redención no comienza en Jerusalén, en Atenas o en Roma, sino en el desierto. Esta estrategia paradójica nos da un mensaje muy hermoso: tener autoridad, ser cultos y famosos no es una garantía para agradar a Dios; al contrario, podría conducir a ensoberbecerse y a rechazarlo. Es necesario en cambio ser pobres por dentro, como pobre es el desierto.
Quedémonos en la paradoja del desierto. El Precursor prepara la venida de Cristo en este lugar inaccesible e inhóspito, lleno de peligros. Ahora bien, si uno quiere dar un anuncio importante, normalmente va a lugares bonitos, donde hay mucha gente, donde hay visibilidad. Juan, en cambio, predicaba en el desierto. Precisamente allí, en el lugar de la aridez, en ese espacio vacío que se extiende hasta el horizonte y donde casi no hay vida, allí se revela la gloria del Señor, que —como profetizan las Escrituras (cf. Is 40,3-4)— cambia el desierto en lagunas, la tierra estéril en fuentes de agua (cf. Is 41,18). Este es otro mensaje reconfortante: Dios, hoy como entonces, dirige la mirada hacia donde dominan la tristeza y la soledad. Podemos experimentarlo en la vida, Él a menudo no logra llegar hasta nosotros mientras estamos en medio de los aplausos y sólo pensamos en nosotros mismos; llega hasta nosotros sobre todo en la hora de la prueba; nos visita en las situaciones difíciles, en nuestros vacíos que le dejan espacio, en nuestros desiertos existenciales.
Queridos hermanos y hermanas, en la vida de una persona o de un pueblo no faltan momentos en los que se tiene la impresión de hallarse en un desierto. Y es precisamente allí donde se hace presente el Señor, que a menudo no es acogido por quien se siente exitoso, sino por quien siente que ya no puede seguir. Y llega con palabras de cercanía, compasión y ternura: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te auxilio» (v. 10). Predicando en el desierto, Juan nos asegura que el Señor viene a liberarnos y a devolvernos la vida justo en las situaciones que parecen irremediables, sin vía de escape. No hay por tanto lugar que Dios no quiera visitar. Y hoy no podemos más que experimentar alegría al verlo en el desierto para alcanzarnos en nuestra pequeñez que ama y en nuestra sequedad que quiere saciar. Entonces, queridos amigos, no teman a la pequeñez, porque la cuestión no es ser pequeños o pocos, sino abrirse a Dios y a los demás. Y tampoco tengan miedo de la aridez, porque Dios no la teme, y es allí donde viene a visitarnos.
Pasemos ahora al segundo aspecto, la conversión. El Bautista la predicaba sin descanso y con vehemencia (cf. Lc 3,7). También este es un tema “incómodo”. Así como el desierto no es el primer lugar al que quisiéramos ir, la invitación a la conversión no es ciertamente la primera propuesta que quisiéramos oír. Hablar de conversión puede suscitar tristeza; nos parece difícil de conciliar con el Evangelio de la alegría. Pero esto sucede cuando la conversión se reduce a un esfuerzo moral, como si fuera sólo un fruto de nuestro esfuerzo. El problema está justamente ahí: en basar todo en nuestras propias fuerzas; ahí también anidan la tristeza espiritual y la frustración.
Quisiéramos convertirnos, ser mejores, superar nuestros defectos, cambiar, pero sentimos que no somos plenamente capaces y, a pesar de nuestra buena voluntad, siempre volvemos a caer. Tenemos la misma experiencia de san Pablo que, precisamente desde estas tierras, escribía: «Está a mi alcance querer el bien, pero no el realizarlo, ya que no hago el bien que quiero y, en cambio, practico el mal que no quiero» (Rm 7,18-19). Por tanto, si solos no tenemos la capacidad de hacer el bien que queremos, ¿qué quiere decir que nos debemos convertir?
Nos puede ayudar su hermosa lengua, el griego, con la etimología del verbo evangélico “convertirse”, metanoéin. Está compuesto por la preposición metá, que aquí significa más allá, y del verbo noéin, que quiere decir pensar. Convertirse, entonces, es pensar más allá, es decir, ir más allá del modo habitual de pensar, más allá de los esquemas mentales a los que estamos acostumbrados. Pienso en los esquemas que reducen todo a nuestro yo, a nuestra pretensión de autosuficiencia. O en esos esquemas cerrados por la rigidez y el miedo que paralizan, por la tentación del “siempre se ha hecho así”, por la idea de que los desiertos de la vida son lugares de muerte y no de la presencia de Dios.
Juan, exhortándonos a la conversión, nos invita a ir más allá y a no detenernos aquí, a ir más allá de lo que nos dicen nuestros instintos y nos representan nuestros pensamientos, porque la realidad es más grande. La realidad es que Dios es más grande. Convertirse, entonces, significa no prestar oído a aquello que corroe la esperanza, a quien repite que en la vida nunca cambiará nada; es rechazar el creer que estamos destinados a hundirnos en las arenas movedizas de la mediocridad; es no rendirse a los fantasmas interiores, que se presentan sobre todo en los momentos de prueba para desalentarnos y decirnos que no podemos, que todo está mal y que ser santos no es para nosotros. No es así, porqué está Dios. Es necesario fiarse de Él, porque Él es nuestro más allá, nuestra fuerza. Todo cambia si se le deja el primer lugar a Él. Eso es la conversión: al Señor le basta que dejemos nuestra puerta abierta para entrar y hacer maravillas, como le bastaron un desierto y las palabras de Juan para venir al mundo.
Pidamos la gracia de creer que con Dios las cosas cambian, que Él cura nuestros miedos, sana nuestras heridas, transforma los lugares áridos en manantiales de agua. Pidamos la gracia de la esperanza. Porque la esperanza reanima la fe y reaviva la caridad. Porque los desiertos del mundo hoy están sedientos de esperanza. Y mientras este encuentro nos renueva en la esperanza y en la alegría de Jesús, y yo gozo estando con ustedes, pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a ser, como ella, testigos de esperanza, sembradores de alegría a nuestro alrededor, no sólo cuando estamos contentos y estamos juntos, sino cada día, en los desiertos donde vivimos. Porque es allí que, con la gracia de Dios, nuestra vida está llamada a convertirse y a florecer.